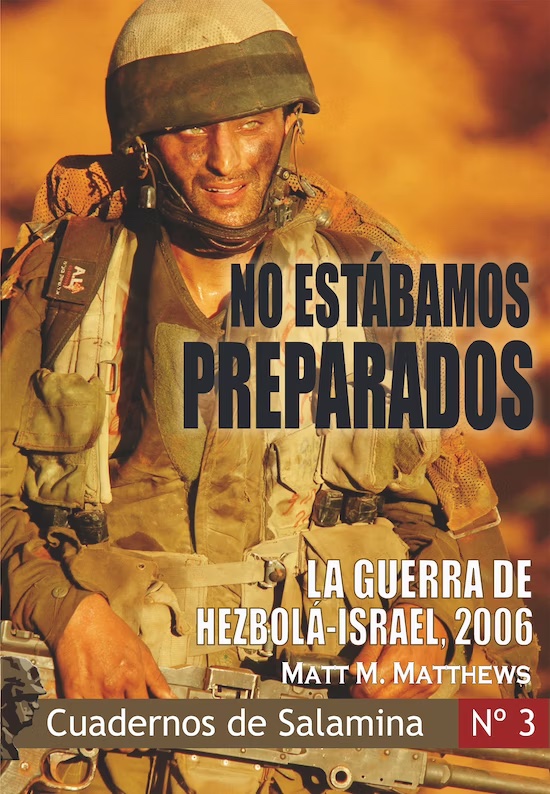Me subí a un montículo de hielo, de modo que me pudiesen echar una mano sin agacharse mucho. Yo me apoyaba con la mano izquierda sobre mi mosquete y le ofrecía la otra a aquellos que, estando a mi alcance, pudieran tirar de mí sin hacer mucho esfuerzo.

Pero fue en vano. Nadie hizo el ademán; ni siquiera parecía que prestasen atención a lo que les decía. Al fin, Dios se volvió a apiadar de mí. Justo cuando la multitud de soldados se hubo detenido, vi caminar a un viejo granadero a caballo de la Guardia Imperial, con sus bigotes y barba cubiertos de pámpanos de hielo y envuelto en un gran manto blanco. Me dirigí a él con el mismo tono: «Camarada, te suplico, que al ser, como yo, de la Guardia Imperial, me eches una mano, y así salvarás mi vida».
«¿Cómo piensas que te eche una mano?», dijo, «no me queda ninguna». Ante esta respuesta casi me caigo del montón de hielo. «Sin embargo», continuó, «si puedes agarrarte a mi manto, trataré de auparte».
Entonces se agachó y agarré el manto; lo hice incluso con los dientes, y subí hasta la carretera. Por suerte, en ese momento no había presión por parte de la muchedumbre, ya que de otro modo podría haber sido pisoteado sin posibilidad de levantarme de nuevo. Cuando estuve completamente a salvo, el viejo granadero me pidió que lo sujetase firme, y lo hice, aunque con mucha dificultad, ya que el esfuerzo que acababa de hacer me había debilitado sobremanera
Poco después la muchedumbre comenzó a avanzar de nuevo. Pasamos por encima de tres caballos desplomados, cuyos carros habían caído y volcado al río. Este era el motivo que había causado el retraso en la marcha. Al fin llegamos al punto donde se ensanchaba el paso, y donde pudimos empezar a caminar con más facilidad. Apenas habíamos dado cincuenta pasos cuando el viejo brigadier me dijo: «¡Detengámonos un momento a recuperar el aliento!».
No podía estar más de acuerdo. Luego me dijo: «Acabo de prestarte un servicio —sí, y uno muy grande, me salvó la vida— no hablemos de eso», continuó, «te dije que no tenía manos, lo que quería decir es que no tenía dedos, se me han caído todos. Ahora tendrás que prestarme un servicio tú a mí. Llevo teniendo durante algún tiempo una necesidad natural que no he podido satisfacer por no tener quién me ayudase». Le dije, «te comprendo compañero, ¡encantado de poder devolverte el favor!». Con la mano que me quedaba, logré bajarle sin dificultad los pantalones. Una vez hubo terminado quise subírselos de nuevo, pero me fue imposible; y de no ser por un tercero que se compadeció de nuestra situación y que completó lo que yo había comenzado, no lo hubiese logrado.