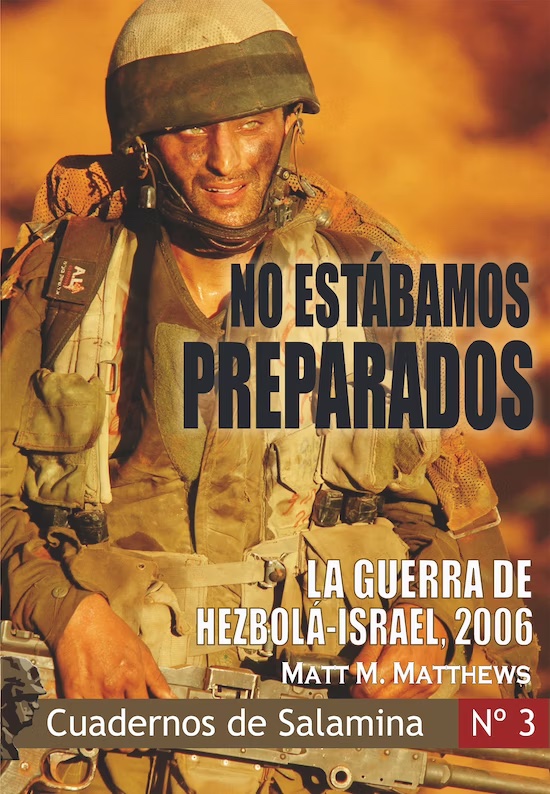Franz Stigler ya sabía que la batalla por África se había perdido cuando vio aterrizar a los maltrechos Bf 109 de la JG 77. Rodaron hasta los parapetos abiertos donde él y otros se sentaban. Los fuselajes marrones y la panza azul de los aviones estaban acribillados de orificios de bala y cubiertos de aceite, arena y residuos de pólvora. Roedel divisó el avión del comandante de la JG 77, el mayor Johannes «Macky» Steinhoff. Aquellos que conocían a Steinhoff lo miraban como a un padre, aunque solo tuviese treinta y dos años. Steinhoff se abrazó a Roedel, su viejo amigo de la escuela de vuelo, luego se apresuró hacia uno de los cazas de su unidad, que acababa de detenerse. Pasando de largo al piloto del avión, Steinhoff corrió hasta detrás del ala y manipuló la trampilla de la radio en el fuselaje, donde había sido pintada la cruz negra y donde se hallaba el botiquín de primeros auxilios.
Abrió la compuerta y se inclinó al interior del compartimiento del caza. Steinhoff alargó la mano, forcejeó y luego sacó a un hombre del avión –por los pies. El hombre abrazó a Steinhoff y luego se agachó y besó el suelo. Mientras las hélices de otros aparatos se iban deteniendo hasta quedar inmóviles, Steinhoff se precipitó hacia otro caza y abrió la compuerta, liberando a otro hombre, al tiempo que el piloto del avión apoyaba la cabeza contra el colimador, agotado. Los pilotos de Steinhoff habían dejado sus herramientas, balas y piezas de repuesto en África, pero no habían abandonado a sus mecánicos. Todo lo contrario, los pilotos los habían ayudado a meterse en esos compartimientos oscuros y claustrofóbicos de las panzas de los cazas. En su interior, habían experimentado un vuelo infernal de cuarenta y cinco minutos. Sin espacio para moverse. Sin paracaídas. Sin escapatoria.