Ese día, 6 de noviembre, había una densa niebla y más de veintidós grados bajo cero. Nuestros labios se habían helado, nuestros sesos también; toda la atmósfera era gélida. Soplaba un viento terrible la nieve caía en enormes copos. No solo perdimos de vista el cielo, también a los hombres que caminaban delante de nosotros.
Cuando nos aproximábamos a una aldea miserable,1 un jinete vino al galope preguntando por el emperador. Más tarde oímos que era un general que traía noticias de la conspiración de Malet en París. Por entonces nos hallábamos concentrados muy juntos cerca de un bosque y tuvimos que esperar un buen rato antes de poder reanudar la marcha, ya que el camino era estrecho. Mientras varios de nosotros, sentados juntos, nos golpeábamos los pies para calentarnos y hablábamos de la terrible hambre que padecíamos, detecté de repente el olor a pan caliente.
Me di la vuelta y vi detrás de mí a un hombre envuelto en un gran manto de pieles, de donde procedía el olor. Me dirigí a él de inmediato y le dije, «señor, tienes algo de pan; debes vendérmelo». Cuando hizo ademán de marcharse lo agarré del brazo y, viendo que no podía deshacerse de mí, sacó de debajo del manto un pastel todavía caliente. Cogí el pastel con una mano mientras le daba cinco francos con la otra. Pero apenas tuve el pastel en mi poder cuando mis acompañantes se lanzaron como locos sobre él y me lo arrebataron. Solo me quedó el trocito que sostenía entre el pulgar y dos dedos.
Mientras sucedía esto se marchó el cirujano mayor (porque se trataba de él), e hizo bien porque podrían haberlo matado por el resto del pastel. Probablemente encontró algo de harina en la aldea y tuvo tiempo para cocinar el pastel mientras esperaba a que llegásemos.
Durante esta media hora se habían tumbado en el suelo varios hombres y habían muerto; muchos más habían caído con la columna mientras marchábamos. Nuestras filas estaban quedando diezmadas, ¡y eso que nuestros problemas no habían hecho más que empezar!
Cuando nos deteníamos a comer algo lo más rápidamente posible, sangrábamos a los caballos que iban quedando abandonados, o los que podían ser sacrificados sin ser vistos. La sangre se vertía en una cacerola, se cocinaba y se consumía. Pero a menudo nos vimos obligados a comérnosla antes de que hubiese tiempo de cocinarla. O se daba la orden de marcha o los rusos caían sobre nosotros. En este último caso no les prestábamos mucha atención. En alguna ocasión he visto a hombres comiendo tranquilamente mientras otros disparaban a los rusos para mantenerlos a distancia. Pero cuando la orden era imperativa y nos veíamos obligados a marchar, nos llevábamos la cacerola con nosotros y, mientras caminábamos, cada hombre metía las manos y tomaba lo que quería; a consecuencia de ello las caras quedaban untadas de sangre.
Muy a menudo nos veíamos obligados a dejar los caballos por falta de tiempo para descuartizarlos; había hombres que se iban quedando retrasados y acababan por ocultarse ante el temor de ser obligados a seguir a sus regimientos. Luego se precipitaban sobre la carne como buitres. Estos hombres rara vez volvieron a aparecer; o bien fueron capturados por el enemigo o murieron de frío. La marcha de este día no fue tan larga como la del anterior; era
todavía de día cuando nos detuvimos. Una villa había quedado enteramente calcinada y solo quedaban unas pocas vigas aquí y allá. Los oficiales las aprovecharon para acampar y pasar la noche, consiguiendo levantar de este modo un pequeño refugio. Aparte de los terribles dolores que teníamos por todo el cuerpo a causa de nuestra gran fatiga, ya para entonces estábamos bastante famélicos.
Aquellos de nosotros que todavía conservaban un poco de arroz o harina de avena nos escondíamos para comérnoslo en secreto. Ya no nos quedaban amigos; mirábamos con recelo a todos los demás e incluso nos enfrentábamos a nuestro mejor camarada. No ocultaré un acto de ingratitud que cometí contra mis mejores amigos. Como a cualquier otro, ese día me carcomía el hambre; pero aparte de eso también me carcomían los parásitos de los que me había infestado el día anterior. No teníamos ni siquiera un trozo de carne de caballo que comer y estábamos esperando a que viniesen algunos hombres de nuestra compañía que se habían quedado atrás para descuartizar los caballos caídos. Yo estaba de pie cerca de un sargento amigo mío, Poumot, junto a un fuego que habíamos hecho con un tormento casi indescriptible, y mirando continuamente a mi alrededor para ver que no venía nadie. De repente le cogí la mano de forma convulsiva y dije:
«¡Mira, si me encuentro a alguien en el bosque con una hogaza de pan lo obligaré a darme media!» Y a continuación, corrigiéndome yo mismo añadí: «¡No, lo mataría para quedarme con todo!». Nada más acabar de decirlo me alejé hacia el bosque como si esperase encontrarme al hombre con la hogaza. Cuando llegué allí deambulé durante un cuarto de hora y, luego, girando en dirección opuesta a nuestro vivac, cerca de la linde del bosque, vi a un hombre sentado junto a un fuego. Sobre el mismo había una olla en la que no cabía duda de que estaba cocinando algo, ya que el hombre cogió un cuchillo, lo metió en su interior, sacó una patata que había pinchado y luego la volvió a soltar, al no estar suficientemente hervida. Corrí hacia él todo lo rápido que pude pero, temiendo que se me pudiese escapar, di un pequeño rodeo para llegar por detrás sin que me viese. Sin embargo, el matorral crujió a mi paso y el hombre se volvió; antes de que tuviese tiempo de hablar le dije:
«¡A ver camarada: o me vendes o me das unas patatas o me llevaré la olla por la fuerza!»
Parecía muy sorprendido, y cuando desenvainé mi sable para pescar con él en la olla me dijo que no era suya sino de su señor, un general polaco que acampaba en las inmediaciones, y que había recibido órdenes de esconderse en este lugar para cocinar las patatas
del día siguiente. Sin responderle, le ofrecí dinero y comencé a recoger las patatas. Me dijo que todavía no estaban suficientemente hervidas y, como le dio la impresión de que no lo creía, me sacó una para que la probase. Se la quité de las manos y la devoré tal y como estaba. «Todavía no están listas para comer —lo puedes ver por ti mismo», dijo; «escóndete un rato, trata de tener paciencia, y no dejes que nadie te vea hasta que las patatas estén hervidas, y entonces te daré unas pocas».
Hice lo que me sugirió y me escondí detrás de un arbusto, pero sin perderlo de vista. Pasados unos cinco o seis minutos, pensando que sin duda me hallaba a alguna distancia, miró sigilosamente a izquierda y derecha y cogiendo la olla, salió corriendo con ella. No tardé mucho en detenerlo, a poca distancia, y lo amenacé con llevármelo todo si no me daba la mitad. Me volvió a responder que las patatas eran del general. «¡Me las voy a quedar aunque sean del emperador!», grité. «¡Me estoy muriendo de hambre!». Viendo que no se podía deshacer de mí me dio siete. Le pagué quince francos y me fui. Entonces me llamó y me dio dos más. Apenas si estaban cocinadas pero eso no me importó mucho. Me comí una y puse el resto en mi zurrón. Consideré que acompañadas de un poco de carne de caballo me durarían tres días si me comía dos en cada jornada.
Mientras caminaba pensando en mis patatas me perdí. Me di cuenta al oír los gritos y maldiciones de cinco hombres que luchaban como perros; la pata de un caballo en el suelo era la causa de la discordia. Uno de ellos, al verme, me dijo que él y su compañero, ambos soldados de artillería, habían matado a un caballo detrás del bosque, y que al regresar con su porción habían sido atacados por tres hombres de otro regimiento. Si les ayudaba me darían una parte. Temí que mis patatas corriesen el mismo destino así que repliqué que no podía esperar, pero que si podían aguantar un poco les enviaría a alguien que los ayudasen. Un poco más adelante me encontré a dos hombres de nuestro regimiento a los que les conté la historia. Al día siguiente supe que cuando llegaron al lugar solo vieron a un hombre muerto cubierto de sangre, al que habían dado muerte con un gran garrote de pino que había a su lado. Con toda probabilidad, los tres agresores se habían aprovechado de la ausencia de uno de sus enemigos para caer sobre el otro.
Cuando al fin regresé a mi regimiento varios de los hombres me preguntaron si había encontrado algo. Les respondí que no, y ocupando mi lugar junto al fuego apresté un lecho en la nieve donde dormir. Como no teníamos paja, estiré mi manto de piel de oso para tumbarme encima y me arropé con una capa forrada de piel de armiño hasta la cabeza. Antes de dormir me comí una patata. Tapado por la capa, hice el menos ruido posible, aterrorizado de que alguien pudiese darse cuenta de que estaba comiendo. Cogí un poco de nieve para beber y luego me dispuse a dormir, aferrándome con los brazos a mi zurrón, que contenía el resto de mis provisiones.
Me desperté varias veces durante la madrugada y metí la mano cuidadosamente para contar las patatas; y así pasé la noche sin compartir con mis compañeros hambrientos el pequeño golpe de suerte que había tenido. Nunca me perdonaré por este egoísmo.
Estaba despierto y sentado sobre mi mochila antes de que tocasen diana por la mañana. Vi que nos esperaba un día terrible, a causa del fuerte viento. Hice un agujero en mi manto de piel de oso y metí la cabeza por él. La cabeza del oso me cayó sobre el pecho y el resto sobre la espalda, pero era tan largo que arrastraba por el suelo. Nos pusimos en marcha antes del amanecer. Dejamos atrás una enorme cantidad de muertos y moribundos.

















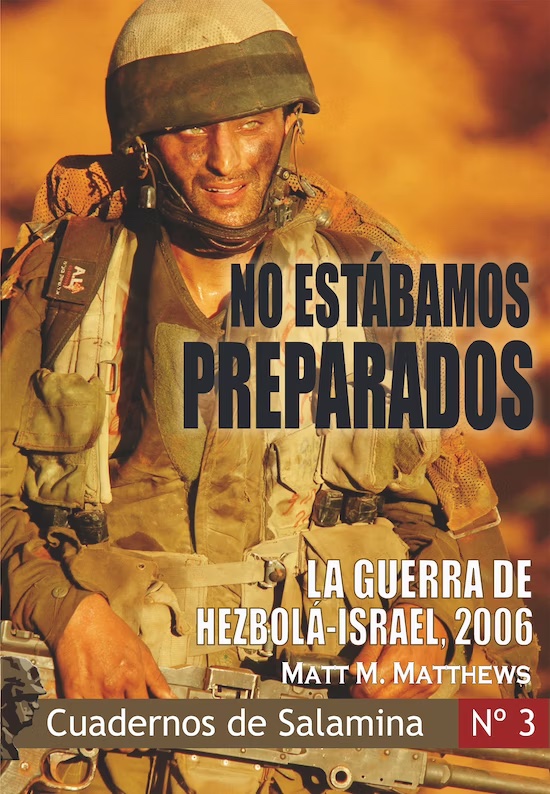








Gracias por compartir este fragmento, tan triste de la historia humana. Este libro esta primero en mi lista de deseados. Saludos!