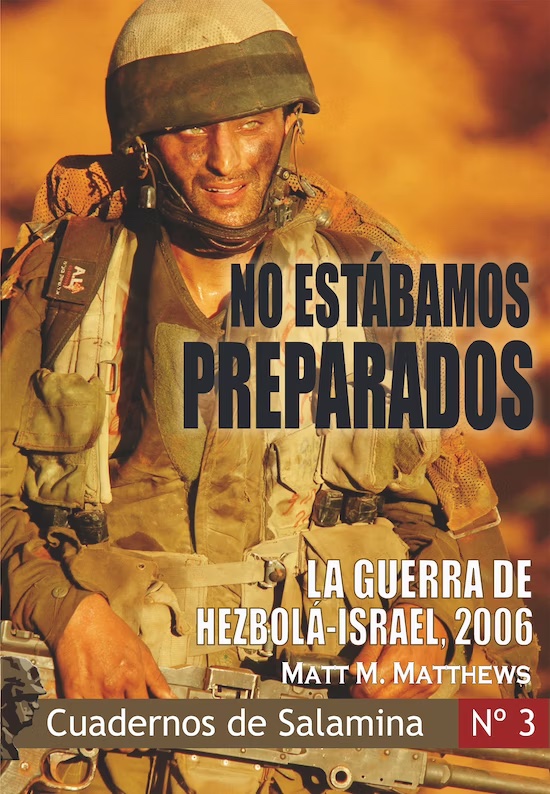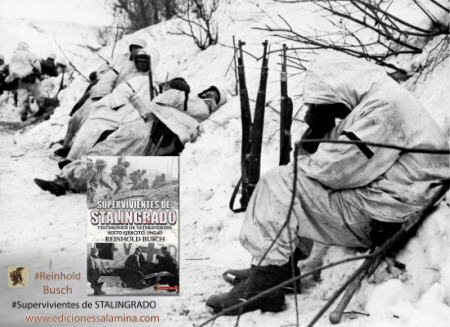
Sólo los que poseían nervios de acero podrían sobrevivir. Algunos desertaron por pánico, hambre o mera desesperación. Quizá pensaban que podrían escapar de la bolsa de esta forma. Pero eran prendidos y ejecutados, o puestos a despejar campos de minas en una compañía de castigo.
Por Dios, ya no pensábamos en la victoria y nos conformábamos con sobrevivir. Hasta ahora había sido posible que el que lo necesitara podía retirarse con las cocinas de campaña, dormir toda una noche y asearse de la acumulación se suciedad de una semana de lucha. En el frío el mal olor no era tan malo, aunque persistía la sensación estar como un cerdo en la cochiquera. Cambiarse de ropa interior y escribir tranquilamente una carta a casa eran actividades de gran importancia, que al menos nos hacían parecer un poco más civilizados. Luego por la tarde volvíamos con las cocinas de campaña y traíamos las últimas noticias.
Ahora, totalmente sucios y hacinados, vivíamos como ratas en nuestros agujeros, peor que la gente en la Edad de Piedra. Nuestra principal ocupación era intentar aplastar al piojo más grande. Tras aplastar a cien en la manga de mi casaca dejé de contarlos. Una tarde, cuando nos traían las raciones un par de rusos entraron en la trinchera y se comieron el contenido de una cazuela, se cagaron en ella y luego se fueron a sus líneas. Aparte de robar comida no hubo bajas; también esto era la guerra.