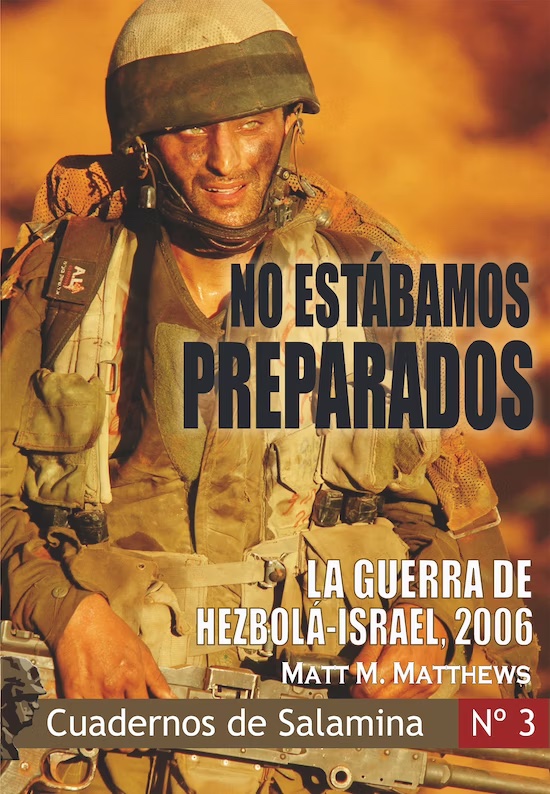Por casualidad nos tropezamos con los restos de una fogata. La reavivamos y nos calentamos las extremidades heladas. Nos alzábamos a cada momento y mirábamos a derecha e izquierda. De repente oímos un gemido, y vimos a un hombre que venía hacia nosotros casi desnudo.
Llevaba un abrigo medio quemado y un gorrillo cuartelero casi destrozado sobre su cabeza. Sus pies iban envueltos en harapos atados con una cuerda, y alrededor unos pantalones grises harapientos. Su nariz estaba casi congelada, sus orejas cubiertas de sabañones. Solo le quedaba el pulgar de la mano derecha, el resto de dedos se le habían caído.
Era uno de los pobres desgraciados abandonados por los rusos. No podíamos entender una palabra de lo que decía. Cuando vio nuestro fuego casi se tira sobre él; parecía que fuese a devorarlo, arrodillándose frente a la llama sin decir palabra. Logramos con dificultad que echase un trago de ginebra. Más de la mitad de lo que le dimos se desperdició, ya que sus dientes no hacían más que castañear y apenas podía cerrar la boca.
Sus gemidos cesaron, sus dientes casi pararon el tintineo, cuando de repente se puso pálido y pareció colapsar sin decir una palabra o dar un suspiro. Picart trató de levantarlo, pero solo levantó un cadáver. Toda esta escena tuvo lugar en menos de diez minutos.
Todo lo que mi viejo camarada veía y oía parecía impresionarlo mucho. Cogió su mosquete y sin dirigirme una sola palabra se giró hacia el camino, como si allí no hubiese nada más de lo que preocuparse. Me apresuré detrás de él, llevando el caballo, y cuando lo alcancé le dije que montase. Lo hizo sin abrir la boca, y yo detrás de él, continuando el camino con la esperanza de salir del bosque antes de la caída de la noche….