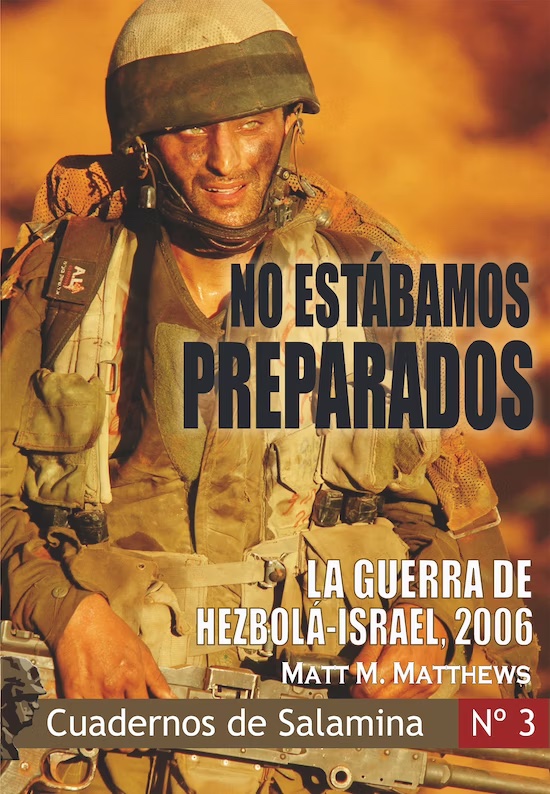Cuando bajé la escalera de hierro de la fábrica de pieles vi, para mi horror, a soldados alemanes raspando piel o costra de viejas y podridas carcasas de bovinos. Había un hedor del demonio y debían ser trabajadas en verano para convertirlas en cuero.

Cuando les dije que eso los haría enfermar me miraron sin entender, como si dijeran: ¡pues entonces danos alguna otra cosa! Cuando salté de vuelta al talud de camino a la trinchera abrió fuego una ametralladora rusa, y yo me acurruqué rápidamente detrás de las ruinas de la fábrica hasta que pude correr a mi puesto de observación. Desde el principio había estado siempre allí, sobre un montículo de nieve, mirando a través de un pequeño orificio –hasta que la nieve se derritió y ¡vi que había estado sobre una pila de muertos rusos!
Eso no me perturbó. Gracias a Dios estaban congelados, sólidos como la roca y por tanto no despedían hedor. Así que me subí sobre un cráneo para poder llegar a la rendija. Ya no podía ayudarlos. A las 13:00 horas volví al puesto de mando con gran apetito solo para descubrir que no habíamos recibido pan y que los últimos 200 gramos debían de habernos durado cuatro días. ¡De ahora en adelante solo 50 gramos –una rebanada- por día! Las señales eran cada vez más evidentes de que los tiempos más duros estaban aún por llegar y de lo improbable del socorro.