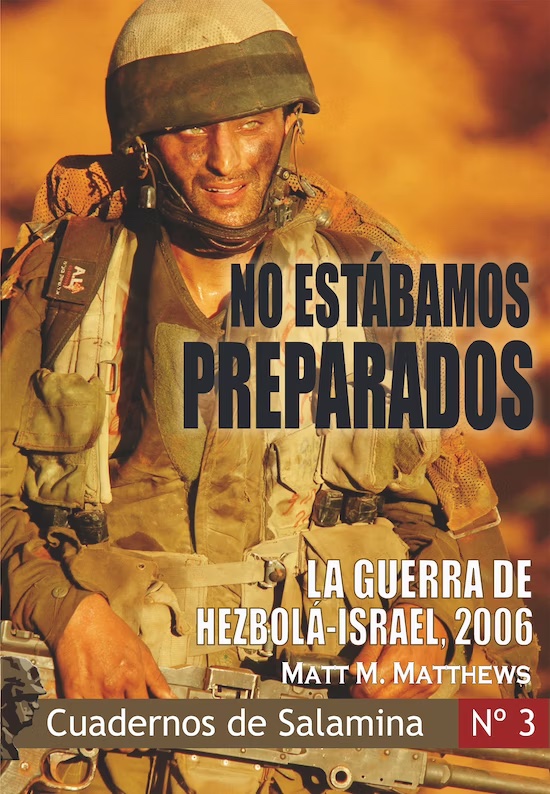En mi avión, Sammons aceleró para evitar el fuego enemigo mientras yo seguía asomado a la puerta, escrutando la tierra que había debajo. Era la primera vez que estaba bajo el fuego y mi cuerpo bombeaba adrenalina. Cuando estuvimos más cerca pude ver que los pilotos experimentaban alguna dificultad para mantener la formación. Al principio, los alemanes tiraban muy por delante sin darse cuenta de que volábamos a unos 200 kilómetros por hora, pero no tardaron mucho tiempo en empezar a corregir el tiro. El fuego antiaéreo ya no tenía nada de bonito, ahora comenzaba a explotar cada vez más cerca de nuestro avión —y el sonido de los estallidos se fue incrementando hasta que nos alcanzaron en la cola del avión. Mirando al panel de las luces esperé a que Sammons encendiera la luz verde.
Grité, «¡vamos!», en el mismo momento en que otra explosión, de un proyectil de 20 mm, alcanzó nuestro aparato. En cuestión de segundos estuve fuera gritando «¡Bill Lee!» con todas mis fuerzas. El impacto inicial de viajar a casi 240 kilómetros por hora arrancó mi bolsa de pierna y prácticamente todos los elementos del equipo que llevaba encima. Justo detrás de mí iba el soldado de primera Burt Christenson, que llevaba una de las ametralladoras de la compañía. A continuación de Christenson iban el soldado «Jeeter» Leonard, el soldado Joe Hogan, el servidor de ametralladora soldado de primera Woodrow Robbins, el soldado de primera William Howell, y los soldados Carl Sawsko, Richard Bray y Robert von Klinkin. La suerte juega un papel decisivo en la vida, si tenemos en consideración que a causa del exceso de peso el T/4 Robert B. Smith y el soldado «Red» Hogan fueron trasferidos en el último momento desde el sobrecargado avión n.o 66 a saltar conmigo en el n.o 67, salvándose así del derribo.